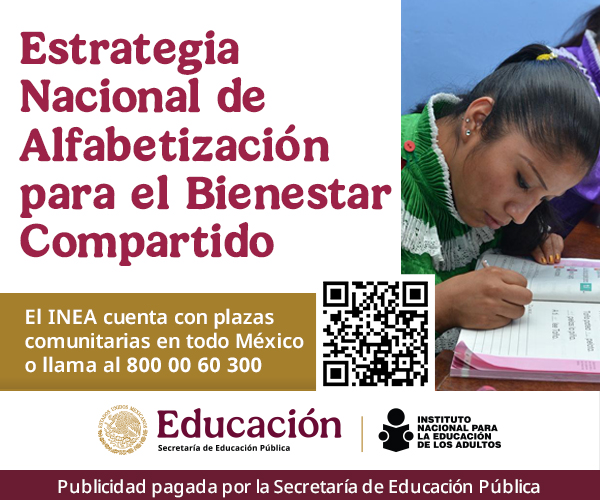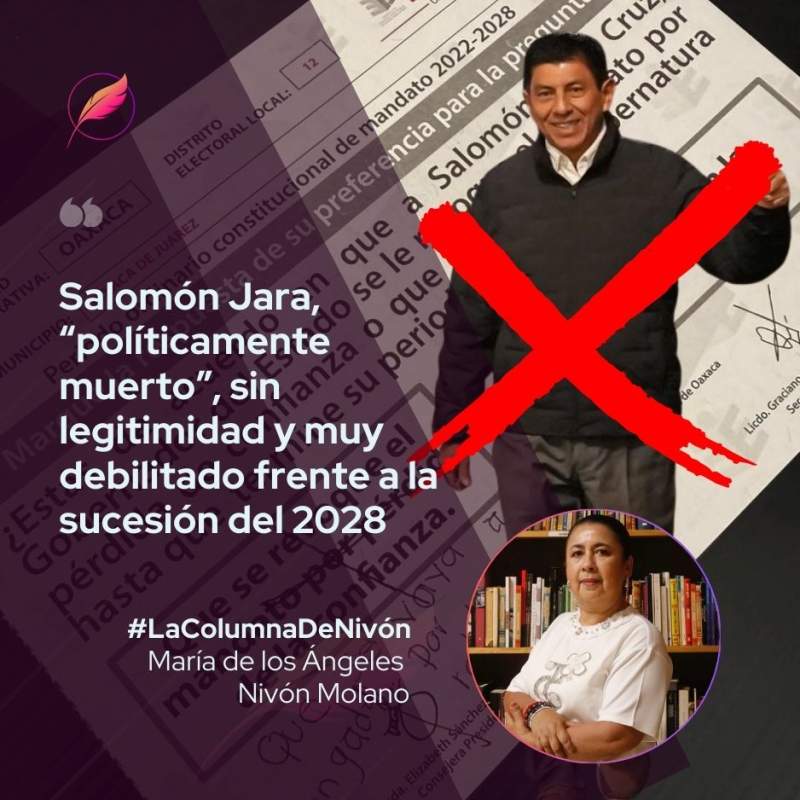Hay creencias que seguimos reproduciendo, como que nuestros difuntos regresan en esta época a las casas en que vivieron. En reciprocidad, la gente coloca abundantes ofrendas en altares donde hay alimentos que les gustaban en vida. Para pavimentar la visita de las almas chinantecas, se riegan pétalos de cempasúchitl, se colocan veladoras y velas para alumbrar su camino, y se convive con la familia, sea en panteones o en las casas.
En lugares como San José Chiltepec, distrito de Tuxtepec, es tradición visitar los altares, aunque uno no mantenga vínculos familiares o de amistad, y en agradecimiento te convidan alimentos. La modernidad mal entendida y acaso otras creencias, nos han ido alejando de esta profesión de fe que se combina con variadas prácticas culturales y tradiciones, cuya profusión hacen de este país único.
En la Cuenca del Papaloapan, donde las fuertes temperaturas hacen que una lluvia caiga como bendición, esta semana estuvo dedicada a la adquisición de todo lo relacionado con la repetición de la festividad del día de muertos. Particularmente en la región de la Chinantla, de una fuerte composición indígena.
La Chinantla la integran 17 municipios al noreste de Oaxaca, repartidos en los distritos de Cuicatlán, Tuxtepec, Choapan, Etla e Ixtlán, herederos del gran señorío del mismo nombre. Así permanecieron por más de cuatro siglos hasta que los mexicas aparecieron en Tochtépetl, el actual Tuxtepec, y desde allí dominaron a mazatecos, cuicatecos, chinantecos y popolocas. Siguieron conservando su religión y forma de gobierno, pero con la invasión española, los chinantecos deciden aliarse con ellos para terminar con el dominio azteca. Años después los nativos de Usila protagonizaron un levantamiento contra los españoles, pero el dominio peninsular dejó hondas huellas entre la población preservando, sin embargo, su cultura, creencias, tradiciones y lengua.
Gracias a la alta productividad de sus tierras, la chinantla baja fue presa de las compañías bananeras aprovechando que los españoles les habían impuesto el cultivo del tabaco, café y plátano. Dos compañías usufructuaron la riqueza: la Standard Fruit y la United Fruit, como ya se había hecho durante el porfiriato cuando estas tierras, partiendo desde Valle Nacional hasta los límites con Veracruz, fueron muy ambicionadas por personas de otras latitudes, incluyendo extranjeros que comprando grandes extensiones amasaron fortuna y mantuvieron el peonazgo, una forma de explotación laboral que fue frenada con el reparto de tierras del cardenismo.
Estudios sociológicos sugieren que hacia la década de los cuarenta del siglo pasado las comunidades comenzaron a recibir justicia agraria, pero poco les duró el gusto porque en los años 50 se construyó la presa “Miguel Alemán” y en los setenta la “Miguel de la Madrid”, conocidas como “Temascal” y “Cerro de oro”, con lo que campesinos e indígenas perdieron miles de hectáreas fértiles, situación agravada por los llamados reacomodos: el desalojo forzado, vía decreto presidencial.
Cientos de familias fueron desalojadas de los vasos de las presas y reacomodados en otras áreas de Oaxaca y Veracruz con lo que fueron perdiendo identidad las antiguas comunidades y hasta los parentescos se fueron diluyendo, afectando con ello la unidad de su cultura y tradiciones. El caso de doña María Martínez Cabrera, mi señora madre, es uno de ellos porque sus antepasados quedaron allí bajo las aguas, por lo que ya no tuvieron un lugar dónde venerarlos, llevarles ofrenda o alguna ceremonia, más que llevándose consigo su esencia y espíritu.
Doña María no perdió su forma de comunicarse en chinanteco, pero era tan poca la gente con la que practicaba la lengua y tan fuerte el embate del castellano, que le costó trabajo preservarlo. Aun así, cada que una paisana iba a venderle mojarras de la presa o a visitarla su hermana Rosa, recuperaba el lenguaje y la viveza de una conversación en su lengua nativa.
A la investigadora Nelly Eblin Barrientos, quien basó su tesis profesional en “El caso del altar de muertos en una comunidad chinanteca. Desafíos del turismo sostenible”, le describió la señora Concepción Castillo -cuya familia ha regalado bebidas calientes y pan o tamales a los visitantes que llegan a Chiltepec- la composición del altar – pan, mole, chocolate, papel picado- que cuentan con variedad de frutas tropicales que penden del arco de caña, junto a las estampas de santos, flores y animales cocinados como el tepezcuinte, el garrobo, el armadillo, la tuza, el tejón, las palomas. Todo para que las almas chinantecas, después de su breve estancia en esta temporada, regresen satisfechas.
@ernestoreyes14