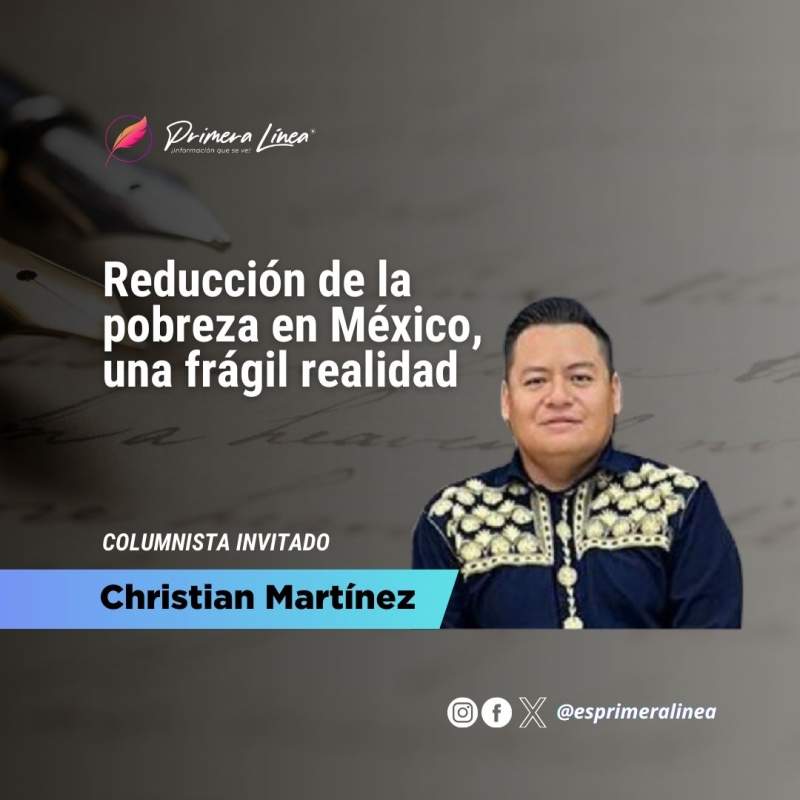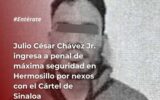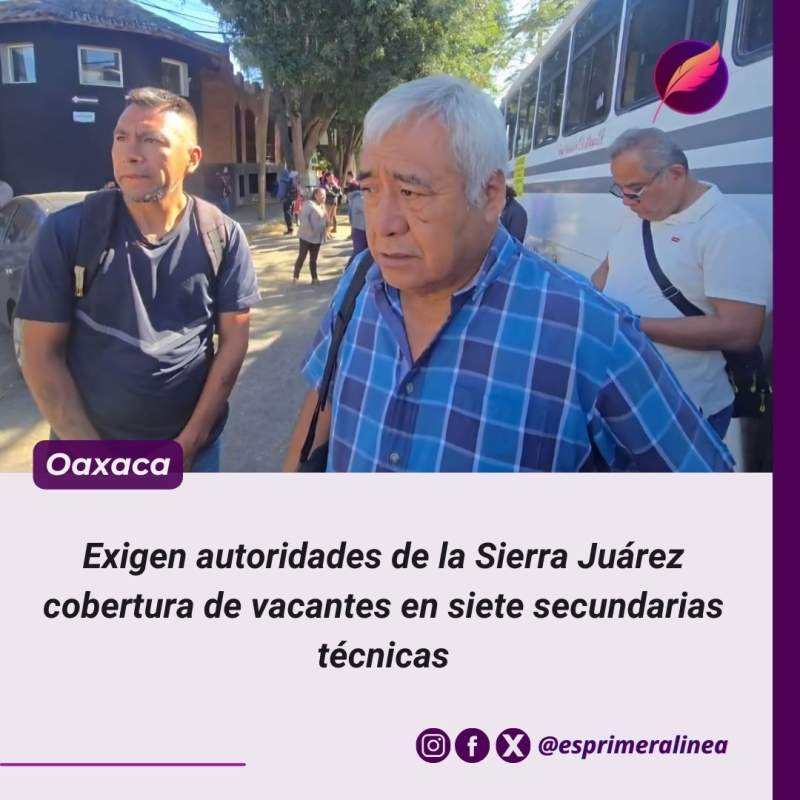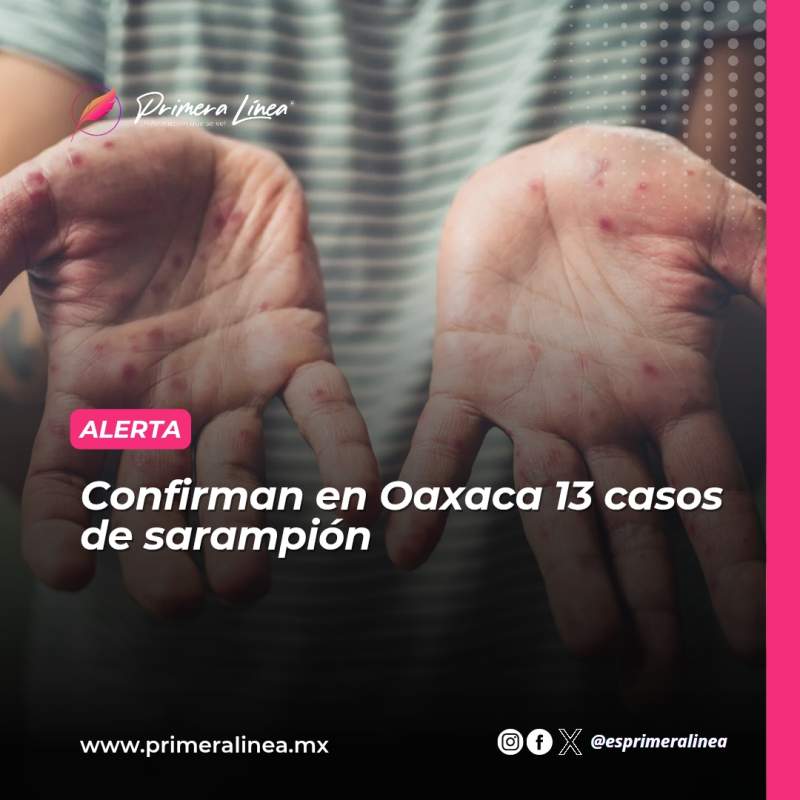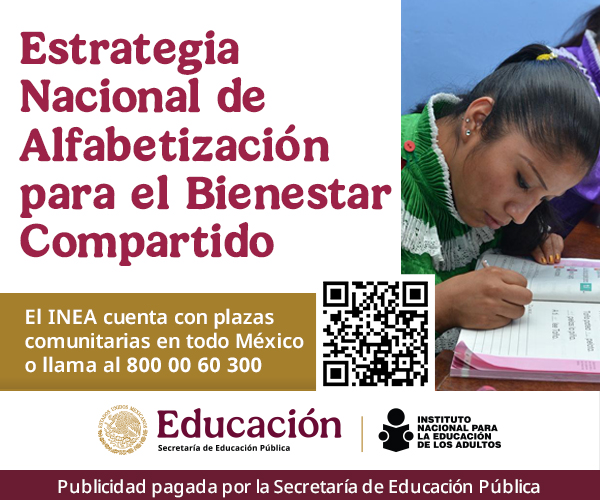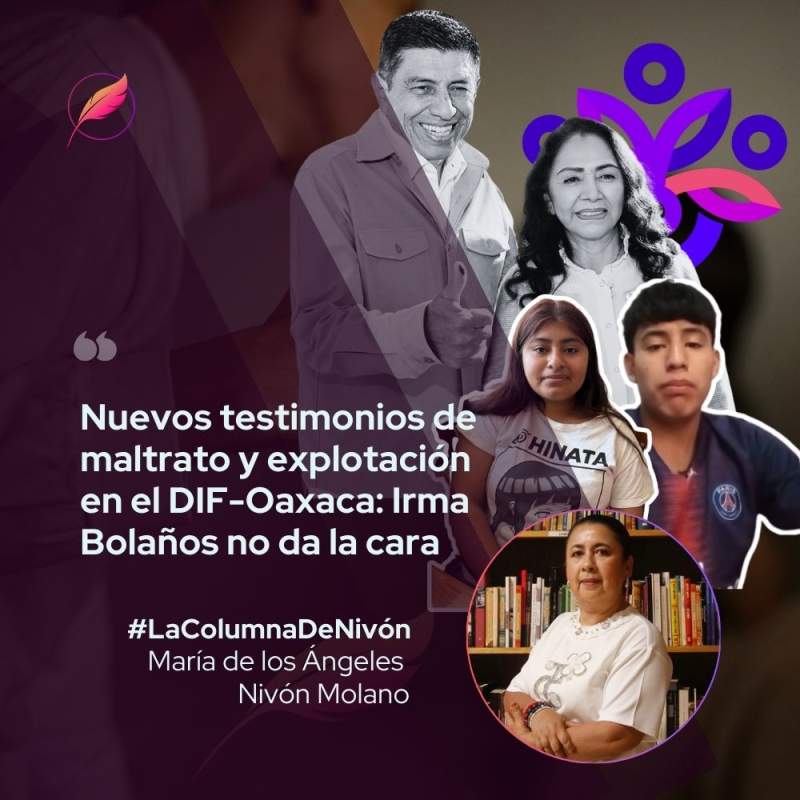El pasado 30 de julio, el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, proporcionando datos con los cuales se afirmaba que al final del año 2024 en México se registró la menor desigualdad en la distribución del ingreso desde que existe el registro en 1984. Esta encuesta también reveló que entre el 2018 y el 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en 2024. Ante este escenario, la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como todos los sectores políticos afines al oficialismo, celebraron estos datos, resaltando que esta “hazaña” fue gracias a las políticas sociales del expresidente López Obrador.
Días después, el pasado 14 de agosto, el INEGI confirmaba sus datos, reafirmando que, de acuerdo con su metodología de medición, existe una disminución de la desigualdad en México, pasando de 51.9 millones de personas en situación de pobreza en 2018 frente a los 38.49 millones registrados en el 2024. Y para el caso de la pobreza extrema también existe una reducción significativa, pasando de 8.7 millones de personas en esta situación en el 2018, frente a los 7 millones que se registran en el 2024.
Sumado a una recuperación sostenida de los ingresos de los hogares desde 2020, registrando un ingreso corriente promedio por hogar de $25,955 mensuales en 2024, que representa un incremento real del 10.6% con respecto al 2022. De este total mensual, el 65.62% provinieron del ingreso por trabajo.
Y aunque la reducción de la pobreza siempre será un logro en beneficio del pueblo, sin importar la corriente o ideología política que gobierne, en el caso actual de México se debe de tener cautela. Sobre todo, considerando que el informe de pobreza publicado por el INEGI levanta desconfianza en cuanto a su objetividad, rigurosidad metodológica y transparencia en los ajustes estadísticos.
Teniendo una postura de desconfianza frente a las intervenciones estatales masivas y a reformas institucionales sin métodos de evaluación y seguimiento, impulsadas en el sexenio anterior y con continuidad en el actual gobierno federal, es necesario analizar los puntos clave del porqué del recelo de diversos especialistas y asociaciones especializadas en temas de pobreza, marginación y desigualdad, hacia los resultados del INEGI.
En primer lugar, desde el aspecto legal, los cambios que permitieron una reconfiguración política de la medición tienen su origen en la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social, en conjunto con las reformas a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que permitió la transferencia de las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al INEGI.
Esta situación también implicó la desaparición del CONEVAL como organismo autónomo. Este cambio no es técnico, sino político.
El CONEVAL era una institución con trayectoria probada en medición multidimensional objetiva, con errores como toda institución, pero que, con la absorción de sus funciones por parte del INEGI, se rompe la independencia de la evaluación social. En otras palabras, el INEGI encargado de recopilar la información, es el mismo que evalúa las políticas sociales, generando un claro conflicto de intereses institucional.
Y aunque el INEGI argumenta que utilizó la misma metodología y criterios que el CONEVAL, no existió auditoría externa ni validación independiente que pueda corroborar estos dichos. Lo que, desde el contexto estadístico, genera incertidumbre considerando que no existe confiabilidad en caso de la inclusión de ajustes “sutiles” en las ponderaciones, así como en los criterios de exclusión.
En consecuencia, los diversos cambios metodológicos, aunque catalogados como de continuidad, generan datos que no concuerdan en su totalidad con la realidad.
Por ejemplo, los datos de la ENIGH señalan que existe una reducción de carencias sociales, en accesos a servicios de salud bajó de 39.1% a 34.2% y en materia de seguridad social pasa del 50.2% a 48.2%. Sin embargo, no existe evidencia tangible de una expansión masiva del IMSS o el INSABI, por tanto, ¿cómo se explica la mejora en los datos sin existir una mejora en los servicios? El caso del estado de Oaxaca es la fiel evidencia de la crisis en el acceso a los servicios de salud.
La encuesta del INEGI también revela otra contradicción interesante. Disminuye la pobreza multidimensional, pasando de 36.3% a 29.6%, pero aumenta la población vulnerable por carencias sociales de 37.9% a 41.9%. De estos datos se deduce una hipótesis, la cual sugiere que las personas salieron de la pobreza no por mejores niveles en su calidad de vida, sino porque cambió la categoría técnica. Es decir, ahora se clasifican como “población vulnerable” y ya no como “pobres”, lo que reduce el número de pobres sin resolver las carencias.
Esta conjetura describe el problema sobre la interpretación que generan los cambios producto de la nueva categorización por parte del INEGI para la medición de la pobreza.
Ocasionando fallas en la lógica real, ya que, en términos generales, los datos de la ENIGH permiten una interpretación que puede ser considerada como confusa. Es decir, que, si más población tiene carencias, pero es menos pobre, algo falla en el modelo. En consecuencia, el nuevo planteamiento en función de los datos del INEGI es que, aunque tengas carencias sociales no significa ser pobre, basta y sobra con que tengas un mejor ingreso, aunque este monto no te alcance para, ya no digamos vivir, sino sobrevivir.
Sobre este argumento existen algunos puntos dentro de la misma encuesta que lo respaldan.
En primer lugar, se deduce que, ante la contradicción, la línea de pobreza por ingresos fue ajustada. Es decir, si la línea de pobreza por ingresos se conforma de la suma del costo de la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria, pero si se registran cambios en la canasta no alimentaria, reduciendo el número de artículos o su calidad, automáticamente baja el número de personas en pobreza, sin que sus ingresos realmente aumenten. ¿Quién revisó si la canasta de bienes y servicios refleja realmente el costo de vida actual sino existieron auditores externos en el proceso de la encuesta?
En segundo lugar, otros datos que no cuadran es que los hogares reciben en promedio 1,394 pesos mensuales de programas sociales, sin considerar pensiones, pero de acuerdo con la información del portal Transparencia Presupuestaria de la SHCP, el gasto público reportado indica que deberían recibir 1,707 pesos, una diferencia de 22.4%. De la misma manera, en el caso de las remesas, la discrepancia es aún más pronunciada, los hogares reportan 199 pesos mensuales, cuando de acuerdo con datos del último informe del Banco de México señalan que el monto total enviado al país implicaría casi 13 veces esa cantidad. En conjunto, son subregistros que distorsionan el cálculo del ingreso y, por ende, las mediciones de pobreza.
En tercer lugar, la reducción milagrosa de la pobreza es demasiado buena, pero no coincide con otros indicadores económicos con los que se encuentra relacionada. Es decir, disminuir la cifra de personas que estaban en pobreza multidimensional en tan sólo dos años, del 2022 al 2024, en medio de una economía con crecimiento estancado, con un PIB per cápita que apenas creció 0.8% anual promedio del 2022 al 2024, y con una informalidad laboral nacional que se mantuvo por encima del 55% genera diversos cuestionamientos, entre estos, ¿cómo es posible que 1.7 millones de personas salieran de la pobreza extrema sin un programa masivo de empleo formal, inversión en infraestructura o reforma laboral?
Ante las acusaciones de falta de rigor estadístico y metodológico, el INEGI se defiende argumentando que publicaron la información para su análisis en softwares especializados como Stata y Python. No obstante, publicar códigos de programación y análisis de datos no garantiza transparencia si los microdatos no están disponibles, y los cambios metodológicos no fueron analizados y debatidos con anticipación en foros públicos.
En otras palabras, es un análisis frágil, y poco fiable, consecuencia de los cambios legales que flexibilizaron los criterios de la medición en tiempos políticos cercanos a las elecciones intermedias.
Finalmente, a pesar de que reducir la pobreza y pobreza extrema, así como mejorar los ingresos, es algo de aplaudir, lo cierto es que la realidad no coincide con los datos. En ningún modelo sostenible puede existir desarrollo y permitir salir de la pobreza sin crecimiento económico. Con excepción de los modelos asistencialistas, los cuales, en su mayoría, han logrado sacar de la pobreza por un determinado tiempo hasta que exploten las finanzas públicas y el servicio de la deuda. Por cierto, sobre este último punto, ¿cuántos de nosotros ya recibimos un correo de “invitación” por parte del SAT para estar al corriente del pago de impuestos? ¿Será que el presupuesto público se está acabando, o los programas sociales, sin considerar el apoyo a los adultos mayores, son rentables como para invertir en más?